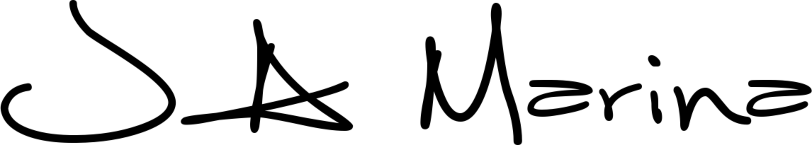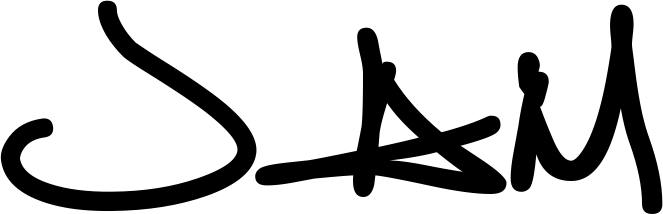Continúo dando vueltas al tema de los mercenarios. Su enrolamiento puede estar motivado por cuestiones económicas, pero también por el atractivo de la lucha, del peligro, de la excepcionalidad o incluso por el placer de matar. Ya Tácito (55-120 d.C.) señalaba que las tribus germánicas preferían “desafiar al enemigo y ganar el honor de las heridas” al duro trabajo”. Les parece aburrido y estúpido adquirir con el sudor de su trabajo lo que pueden conquistar con su sangre. ¿De dónde proceden estas emociones belicosas? Víctor Nell cree que podrían explicarse evolutivamente por nuestros pasado nómada y cazador (Nell, V., “ Cruelty’s rewards: The gratifications of perpetrators and spectators” Behavioral and Brain Sciences 29 (3):211-224 (2006)”. “Nuestro cerebro lleva la herencia de nuestra etapa de cazadores recolectores, el modo de vida de la humanidad en la mayor parte de la historia”, escribe Karen Armstrong. La caza y la guerra producían una experiencia transcendente. Homero ya celebró la emoción del combate, la alegría de la camaradería y la gloria de la excelencia cuando un guerrero se pierde a sí mismo en un “asalto victorioso” y se convierte en una fuerza irresistible que lo arrastra todo ante él. Chris Hedges ha descrito esta sensación en un libro de título escandaloso: La guerra es la fuerza que nos da sentido, Sïntesis, 2003. La guerra nos enfrenta a otros, pero nos une a los nuestros. Muchos excombatientes, a pesar del peligro y de las penalidades, consideran la guerra la experiencia máxima de sus vidas.
Una experiencia tan repetida debe tener profundas raíces. La guerra es un tema esencial de la Psicohistoria. En mi Archivo es centro variadas ramificaciones. La humanidad no se ha librado nunca de las guerras. Esa permanencia puede tener una causa natural (somos seres agresivos y la guerra está en nuestra naturaleza), o es una causa cultural (un modo de resolver conflictos que podrían resolverse de otra manera). Desde el Panóptico contemplo un paisaje contradictorio. La guerra es uno de los males endémicos de la sociedad. La batalla, una suma de horrores. Homero, que valora el heroísmo, no es ciego a la crueldad de la lucha: “Idomeneo a Euridamante /hirió con su bronce despiadado/ en la boca, y la lanza de bronce/ directamente le fue a salir por debajo del cerebro/ y le hendió, claro está, los blancos huesos/. Con el golpe los dientes le saltaron / y sus ojos de sangre se llenaron/ que él, con la boca abierta, /arrojaba de la boca hacia arriba/ y desde sus narices hacia abajo”. (Homero, Ilíada, c.XVI). “A Fedeo, el Fílida, ilustre por su lanza, le golpeo con su aguda pica la cabeza y en la nuca, y el bronce, de frente a través de los dientes, por debajo la lengua le corto” (Ilíada c.V).
Pero a pesar de esas crudas descripciones, la experiencia de la guerra es exaltada por muchos, tanto desde el punto de vista personal como desde su visión social. Hay una especie de confabulación constante para intentar dignificar la guerra, que no acierto a explicar. Basta recorrer la filmografía para constatar la glorificación que de él ha hecho el cine. En mi Archivo guardo notas sobre Bertran de Born, un trovador de noble estirpe, a quien Dante representó en el infierno llevando ante si como una linterna su cabeza cortada. Conozco su obra gracias a los trabajos del gran historiador José Enrique Ruiz-Domènec. Para Bertran, la guerra es una experiencia placentera:
Mi corazón se hincha de gozo cuando veo
fuertes castillos cercados, estacada rotas y vencidas,
numerosos vasallos derribados,
caballos de muertos y heridos vagando al azar.
Y cuando las huestes choquen, los hombres de buen linaje
Piensen solo en heder cabezas y brazos.
La fascinación por la lucha no es una exclusiva de tiempo antiguos, menos refinados. Daré un ejemplo moderno y distinguido. El 28 de julio de 1914, Winston Churchill escribe a su mujer: “Todo tiende a la catástrofe y al colapso. Me siento interesado, listo para la acción y feliz. ¿No es horrible estar hecho de esta manera? Ruego a Dios que me perdone tan tremenda frivolidad. Sin embargo, haría todo lo posible por la paz y nada me induciría al error de descargar el golpe”.
“Los placeres de la guerra”. Así titula Joanna Bourke el primer capítulo de su libro An Intimate History of Killing, traducido al castellano como Sed de sangre. Aunque el acto de matar a otra persona en la batalla puede suscitar una gran repugnancia, también puede provocar intensos sentimientos de placer. Bourke nos permite ver todo un abanico de posibilidades entre concebir la guerra como un acto ennoblecedor (con reglas “caballerescas”, enfrentamientos ritualizados y complicidad entre enemigos) y percibirla como la más sucia de las empresas (exenta de escrúpulos, llena de atrocidades, y ejecutada por soldados fuera de sí). Esta ambigüedad está presente en los escritos de William Broyles, un veterano de guerra. En su opinión, cuando se pregunta a un excombatiente sobre sus experiencias de la guerra, generalmente dicen que prefieren no hablar de ellas, implicando que prefieren enterrar ese pasado. Sin embargo, dice Broyles, creo que la mayoría de los hombres que han estado en la guerra tendrían que admitir, si son honestos, que de alguna manera en su interior también aman a la guerra. Pero ¿cómo iban a decirlo sin aparecer como una bestia sedienta de sangre?
La idealización de la guerra también ha sido continua. Esa exaltación de la guerra ha ido acompañada de una desconfianza hacia la paz, que ya traté en el post del 17.12.2023, al comentar la frase de Jouvenal: “Ahora padecemos los males de una larga paz”. La paz equivalía a una situación de reblandecimiento moral y decadencia, lo que convertía a la guerra en fuente de regeneración. La Primera guerra mundial lo puso de manifiesto. En Alemania, el teólogo e historiador Theodor Kappestein culpaba de ella a Nietzsche, porque había educado a toda una generación en “una peligrosa honestidad, en el desprecio a la muerte, en una existencia sacrificada en el altar del todo, en el heroísmo y en una callada y jubilosa grandeza”. Se habían distribuido entre los miembros de la tropa unos 150.000 ejemplares de una edición de guerra de su obra Zaratrustra. La declaración de guerra se recibió en muchos sitios con muestras de entusiasmo, porque a los ojos de muchos contemporáneos -escribe Peter Watson, en La edad de la nada, p. 257- la guerra poseía dotes redentoras”. Roland Stromberg relata la fascinación por la guerra de muchos intelectuales en Redemption by War. The Intelectuals and 1914. Max Scheler, uno de los más respetados teóricos de la ética, pensaba que la guerra cumplía una función espiritual. Gabrielle d’Annunzio escribe a Mauricio Barres que la “única esperanza que le queda a Francia es el estallido de una gran guerra nacional”. Bergson pensaba que la guerra “habría de traer consigo la regeneración moral de Europa”. Lo mismo piensa Charles Peguy: la guerra tendrá un efecto positivo porque producirá un movimiento de regeneración. Por su parte, el movimiento futurista en su manifiesto de 1909 había considerado la guerra como “la única higiene del mundo”, afirmando que “no hay más belleza que la de la lucha”. En Moscú, escritores e intelectuales, consideraban que la guerra “había liberado a Rusia de la estrechez de miras y de la mezquindad, abriendo nuevas perspectivas de grandeza”. El teólogo alemán Ernst Troeltsch pensaba que la declaración de guerra, había servido para “urgir al pueblo a unirse y a dotarse de una coherencia interna que nunca antes había existido”. En Francia. Gustave Le Bon resumía estas posturas: la guerra es un antídoto de la anomia o la decadencia, un factor que contribuye a devolver la solidaridad a los miembros de una nación”.
Los elogios a la guerra no han cesado. Ian Morris en Guerra, ¿para qué sirve? (Ático de los libros, 2017) considera que la guerra ha permitido crear sociedades cada vez más abiertas y seguras. Además, ha hecho progresar la ciencia, la tecnología e incluso la economía. Que Europa, un continente pequeño fragmentado en numerosas naciones, llegara a dominar el mundo, solo se explica por su carácter belicoso, forjado en guerras continuas. Desde otro punto de vista, Walter Scheidel, considera que los grandes niveladores de la humanidad han sido lo que denomina “los cuatro jinetes de la equiparación”: guerra con movilización masiva, revolución transformadora, fracaso del Estado y pandemia letal. Las democracias, en cambio, mitigan por si mismas la desigualdad (El gran nivelador, Crítica, 2018, p. 27).
Nos encontramos con un gran problema planteado a la Psicohistoria. La necesidad de desmitificar la guerra, de comprobar si encierra un pensamiento tramposo. Es posible que tuviera razón Clausewitz al decir que la guerra es la continuación de la política por otros medios lo que equivale a decir que la concepción que tenemos de la política implica la guerra. Así suceden las cosas cuando la política se plantea en el formato “conflicto”, cuando solo puede haber un ganador. Los “chivatos mnémicos” de mi Archivo me advierten de que este tema aparece alrededor de la figura de Carl Schmitt, a quien he dedicado varios post. Lo que a su vez me lleva a la distinción entre “política ancestral y política ilustrada”, que traté en el Panóptico 30. No estaba pensando en estas relaciones mientras escribía este post, pero al parecer, mi memoria si las estaba considerando.
Todo esto me lleva a un nuevo problema: ¿Es posible una política ilustrada, que no tuviera como continuación inevitable la guerra? Suena a mi puerta una alerta imperiosa de mi memoria: la Ilustración francesa llevó a la Revolución y esta terminó en el Terror y en las guerras napoleónicas. ¿Es cierto que podemos rebelarnos contra ese funesto destino?