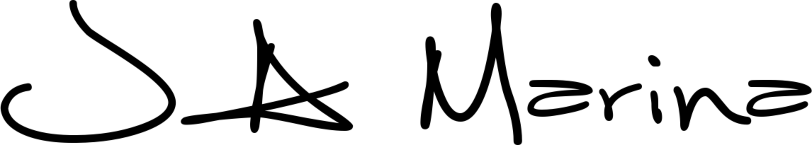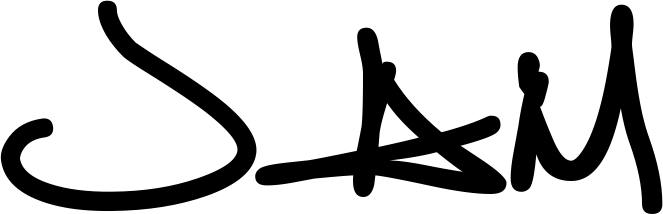Cicerón escribe a su hermano, gobernador en Asia;
”Que Asia reflexione. Si no estuviera bajo nuestro gobierno, no habría escapado de las calamidades de la guerra o la contienda civil. Y puesto que no hay manera de gobernar sin muertes, Asia debería alegrarse de comprar la paz perpetua por el módico precio de unos pocos de sus productos
Desde los griegos, se considera que la esencia de la tragedia es la imposibilidad de hacer compatibles valores contradictorios, como Antígona, desgarrada entre sus deberes familiares y sus deberes ciudadanos. En este sentido, podemos decir que Ashoka es un personaje trágico. Incluso que el argumento de El deseo interminable es el permanente esfuerzo de la humanidad por liberarse de un destino trágico. Ashoka ascendió al trono del imperio Mauria, en la India, en el 268 a.C., después de asesinar a sus dos hermanos. Asumió el título de Devanampiya-“Amado por los dioses”- y, como buen emperador, se dedicó a ampliar su reino, tarea en la que adquirió una reputación de crueldad. Pero en el 260 las cosas cambiaron. Al mando del ejército imperial sofocó una rebelión en Kalinga. Murieron cien mil soldados kalingas, y otros tantos fueron deportados. La experiencia de aquel horror supuso para él una conversión. Sobre una enorme pared rocosa expresó su remordimiento en un edicto en el que, en lugar de enumerar festivamente las bajas enemigas, como era la costumbre, Ashoka confesó que “el asesinato, la muerte y la deportación resultan extremadamente penosos para el Devanampiya y son una gran carga para su corazón”. Recordando las enseñanzas budistas que había apoyado, recordó a los otros reyes la vaciedad de las conquistas militares. La única conquista verdadera era la sumisión personal a lo que Ashoka llamaba dhamma, un código moral de compasión, piedad, honestidad y consideración hacia todas las criaturas vivas.
Promulgó muchos decretos definiendo ese programa moral, animando a su pueblo a dominar su avaricia y agresividad. Fundó hospitales, e incluso plantó higueras de Bengala “para que den sombra a hombres y animales”. Pero, aunque predicó la abstención de arrebatar la vida a los seres vivos, reconoció que como emperador y por la estabilidad de la región, no podía renunciar a la fuerza, ni disolver el ejército o abolir la pena de muerte. Se percató de que, aunque abdicara y se convirtiera en un monje budista, otros pelearían para sucederlo y desencadenarían más estragos. Como siempre los campesinos y los más pobres serían los que más sufrieran.
Karen Armstrong, de quien está tomada la información anterior, comenta: “El dilema de Ashoka es el dilema de la propia civilización. A medida que la sociedad se desarrollaba y el armamento era más letal, el imperio, fundado y mantenido por la violencia, era paradójicamente el medio más eficaz para mantener la paz. A pesar de su violencia y explotación, la gente buscaba una monarquía imperial absoluta con tanto entusiasmo como nosotros buscamos señales de una democracia floreciente” (Armstrong, K. Campos de sangre. La religión y la historia de la violencia, Paidós, 2015, p.83). Ya he mencionado en este Diario que los israelitas pidieron a Samuel un rey como tenían todas las naciones, a pesar de que les advirtió que acabaría tiranizándoles. (1 Samuel 8, 4-22).
El dilema de Ashoka se repite a lo largo de la historia como una maldición. Está presente en el Mahabharata, la gran epopeya de la India, que asume implícitamente que el Imperio -en expresión del poema “el gobierno del mundo”- es esencial para la paz. La ley brahmánica insistía en que el principal deber de un rey era prevenir el aterrador caos que se desencadenaría si la autoridad del monarca fracasaba, y para ello la coerción militar (danda) era indispensable. La mitología china creía que al principio de los tiempos los seres humanos eran indistinguibles de los animales. Solo evolucionaron porque cinco grandes reyes se hicieron cargo de ellos. La humanidad fue modelada y fraguada por los gobernantes. Por lo tanto, si los chinos sucumbían al desorden social, podían regresar al estado animal. Es posible que este mito sea un lejano recuerdo del proceso de autodomesticación que probablemente impulsó la humanización de los sapiens, lo que sin duda exigió imposiciones duras y el fomento de la obediencia.
El dilema de Ashoka se repite una y otra vez y se agrava por el expansionismo intrínseco a todo poder político. La historia muestra que todos los Estados han buscado aumentar el poder, como explicó brillantemente Bertrand de Jouvenel. Incluso el progreso democrático arma a los gobiernos para la guerra. “Los mismos fenómenos que parecían prometer una era de paz preparaban al Poder inmensos medios materiales y psicológicos para guerras que sobrepasaron en intensidad y en extensión todo lo que antes se había visto”. El mundo antiguo sufrió una desmilitarización progresiva, Contra Aníbal, Roma movilizó ochenta mil combatientes, Tiberio solo pudo ofrecer cincuenta mil al futuro Germánico, Juliano cuando detienen a los alemanes cerca de Estrasburgo dispone de trece mil, y Belisario recibe once mil de Justiniano para reconquistar Italia de los godos. En cambio, la civilización moderna va en dirección contraria. En la batalla de Poitiers del siglo XIV, se enfrentan cincuenta mil hombres. En Malplaquet (1709) doscientos mil, en Leipzig (1813) cuatrocientos cincuenta mil. La Revolución francesa desechó un ejército profesional, al que había que pagar, y lo sustituyó por “el pueblo en armas”, lo que le permitía una barata movilización general. El ejecito napoleónico llegó a los dos millones de soldados. Adam Smith señaló el problema: “Cuando una nación civilizada adopta el sistema de ejercito permanente, tienen que introducirlo todos sus vecinos; lo exige la seguridad, ya que sus milicias son incapaces de hacer frente a semejante ejército”.
”Vamos a presenciar un aumento colosal de la capacidad bélica del mundo, y por lo tanto del Poder estatal
Siempre ha habido personas bienintencionadas que han propuesto el desarme universal, y siempre han fracasado. El lema romano Si vis pacem, para bellum –“Si quieres la paz, prepara la guerra”- no es infalible. Jouvenel saca una conclusión: “Puesto que tal es el mecanismo de la competencia política, es fácil comprender la inutilidad de los esfuerzos encaminados a la limitación de armamentos. Estos no son más que la expresión del Poder. Aumentan porque el Poder crece. Si una nación quiere poner coto a los desastres de la guerra, no tiene más remedio que limitar las facultades del Poder”. Su razonamiento falla porque una nación sola no puede eliminar los desastres de una guerra si otra nación la comienza.
La guerra de Ucrania nos permite comprobar la actualidad de esos temas. Vamos a presenciar un aumento colosal de la capacidad bélica del mundo, y por lo tanto del Poder estatal. La única posibilidad de facilitar el entendimiento mediante instituciones mundiales no está funcionando. La obsesión por la identidad nacional pone más trabas en el camino. Los integrismos ideológicos, también. Desde la óptica gamma se ven dos niveles: la guerra de los gobiernos, y la guerra de los subordinados, a los que los gobiernos tienen que movilizar legal y emocionalmente.
”¿Deseamos la paz, pero al mismo tiempo deseamos la guerra, de la misma manera que deseamos la serenidad, pero también la excitación?
El deseo interminable tiene que intentar responder a una pregunta que me parece esencial. Parece que el deseo de paz es una constante universal, y que de hecho se ha buscado continuamente, hasta el punto de que necesitaríamos escribir la historia de los esfuerzos por la paz, cosa que no se ha hecho a pesar de tener tantas historias de la guerra. ¿Por qué no hemos sido capaces de mantenerla? ¿Es falso ese deseo? ¿Deseamos la paz, pero al mismo tiempo deseamos la guerra, de la misma manera que deseamos la serenidad, pero también la excitación? Lo comentaré en la próxima entrada.