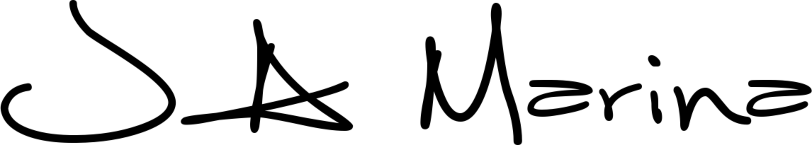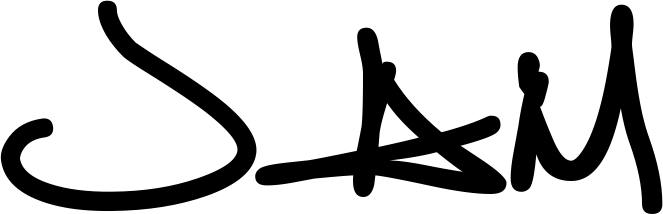La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha advertido de que “la guerra no es imposible”. Se entiende que es la guerra contra Rusia. Macron ha dicho que “debemos prepararnos para que Rusia ataque otros países”, y contempla la idea de enviar tropas a Ucrania. Vladimir Putin, por su parte, ha dicho que puede atacar nuclearmente a Occidente. Lloyd Austin, secretario de defensa de EEUU ha dicho ante el Congreso que “sinceramente cree que si Ucrania cae la OTAN se verá arrastrada a una guerra con Rusia. La primera ministra de Estonia cree que Europa tiene «tres o cinco años» para prepararse para la guerra con Rusia. Nos hemos acostumbrado a esa dialéctica belicista y ya no percibimos la irracionalidad del sistema político internacional. Su irracionalidad deriva de que su esencia es el puro ejercicio del poder.
Los gobiernos utilizan todo tipo de movilizaciones emocionales que acaban despertando ardores guerreros. El miedo, el odio o el orgullo patriótico son los principales motores.
Por otra parte, los dirigentes mundiales no parecen calcular bien. Las medidas contra Rusia -que consideraban demoledoras- no han funcionado. Equivocarse en los cálculos es peligroso porque en el origen de las guerras está siempre la convicción de que se las va a ganar.
La ciudadanía global asiste perpleja a esta lucha en la cumbre. Es lógico que piense que sus políticos no los representan. Parecen asentados en otra dimensión, en una burbuja donde se juega una liga del poder, en la que unos ensoberbecidos personajes, actuando en nuestro nombre, juegan a un siniestro ajedrez. Es cierto que para que los ciudadanos acepten la guerra los gobiernos utilizan todo tipo de movilizaciones emocionales que acaban despertando ardores guerreros. El miedo, el odio o el orgullo patriótico son los principales motores.
Una guerra mundial sería completamente irracional. ¿Por qué, sin embargo, esa convicción no tranquiliza a nadie? Porque la política internacional es irracional. En las naciones democráticas se han buscado formas de convertir los conflictos en problemas, y de resolverlos por procedimientos pacíficos. Esa actitud hace que sea muy poco probable que se desencadene una guerra entre naciones democráticas. Es la “teoría de la paz democrática”, mantenida por muchos historiadores y politólogos. Pero la política internacional, sigue siendo una manifestación de la política arcaica, basada en la fuerza. Por eso, los gobernantes de naciones poderosas sienten una atracción fatal hacia la política internacional, donde pueden dar rienda suelta a su afán de poder. Zbigniew Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional del presidente Carter escribió: “En ningún otro lugar se dejan sentir con tanta contundencia la gloria, la pompa y el poder de la presidencia como en el terreno de las relaciones exteriores. Todos los presidentes acaban cautivados y embelesados por poseer en exclusiva esos poderes especiales”.
En las naciones democráticas se han buscado soluciones más racionales porque están sometidas al imperio de la ley, y tienen órganos para imponerla. El poder estatal, además, está controlado por la ciudadanía. Nada de esto ocurre en la política internacional. A pesar de los intentos no acaba de consolidarse una “autoridad mundial”, dada las limitaciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de los Tribunales Internacionales de Justicia. Y, sobre todo, no existe una “ciudadanía universal”, que debería ser quien encadenara al poder.
A este tema dedicaré el siguiente post.