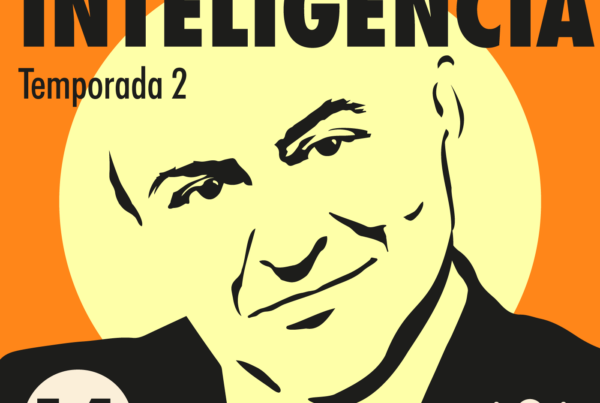Comienzo otro tanteo metodológico. Otro “ensayo GAMMA”. La evolución de las pasiones humanas, sus sutiles tramas, el modo como han ido dirigiendo la historia y plasmándose en instituciones me fascina. El dominio afectivo que voy a estudiar es universal, permanente y poderoso. Su energía ha determinado nuestro pasado y nuestro presente. Forma parte de nuestra herencia biológica pero las diferentes culturas la han utilizado, expandido, formateado a su manera. Me refiero al caudaloso torrente emocional de la fama, la pertenencia a un grupo, la reputación, la gloria, el honor nacional, la necesidad de reconocimiento, la humillación, el resentimiento, la venganza. Vamos a asistir, si tengo el talento necesario, a la evolución de una necesidad primaria que acaba convirtiéndose en una pasión política. Un impulso detectable en los chimpancés, sigue siendo identificable en Internet. Tenemos pues desplegado ante nosotros evolución entera.
”La cohesión del grupo es necesaria para la supervivencia.
La raíz biológica
Los humanos somos seres sociales. Frans De Waal ha comprobado que nuestros antepasados primates ya organizan sistemas normativos para regular la convivencia y solucionar los conflictos. Mantienen sistemas jerárquicos muy firmes y mecanismos para reconciliarse en caso de enfrentamientos. La cohesión del grupo es necesaria para la supervivencia. Tienen que hacer compatibles la cooperación y la competencia. Es la necesidad de protegerse mutuamente lo que genera la agrupación. Los primatólogos han comprobado que la dimensión del grupo depende del numero de depredadores que haya en su entorno.
No podemos comprender la evolución humana si pensamos que somos individuos que en un momento dado decidimos hacer un pacto de convivencia. Somos esencialmente sociales. Rousseau no hizo ciencia: escribió una novela. El mito del hombre natural ha oscurecido nuestra verdadera historia. En toda sociedad, sus miembros poseen un sentimiento de pertenencia y sienten la necesidad de ser aceptados. Las ventajas de la vida en grupo son numerosas, siendo las mas importantes la mayor facilidad para encontrar comida, la defensa ante los depredadores y la fuerza numérica frente a los competidores. De Waal cree descubrir en los primates un embrión de la moralidad humana. En este coincide con E.O. Wilson, para quien ha llegado el momento de sacar la ética de manos de los filósofos y encargar su estudio a los biólogos.
La evolución ha creado los requisitos para la moralidad: la tendencia a desarrollar normas sociales y a reforzarlas, la empatía y la simpatía, el apoyo mutuo y el sentido de la justicia, los mecanismos para la resolución de conflictos, etc. La evolución también ha creado las necesidades y los deseos inalterables de nuestra especie: la necesidad de las crías de ser tendidas, el deseo de prestigio social, la necesidad de pertenecer a un grupo etc. “Lo que nos ha permitido vivir en grandes grupos de individuos no emparentados -escribe Marc D. Hauser-es una evolucionada facultad de la mente humana que genera juicios universales e inconscientes acerca de la justicia y los prejuicios”. (La mente moral, p.88). Esta especie de “Instinto moral” ha sido afinado por la experiencia evolutivo, y en el origen de ella encontramos los deseos y emociones humanos.
La psicología viene en nuestra ayuda
En el pasado siglo hubo una interminable disputa entre los filósofos acerca de si la moral se debía fundar en las emociones o en la razón. El estudio de la evolución de las morales puede ayudarnos a zanjar el debate. Los humanos somos seres “hipersociales”, esta es una de nuestras principales características. Es una motivación heredada de nuestros antepasados animales, que hemos expandido y enriquecido hasta dar lugar a la aparición de sociedades extensas, ciudades, reinos, imperios, creando para ello un rico repertorio de emocione sociales. Voy a mencionar la explicación que dan tres autores de este proceso. William Wentworth identifica cinco emociones biológicamente heredadas: furia, asco, miedo, odio y tristeza. Piensa que eran medios de comunicación, previos al lenguaje, y que por ello se expresan con gestos reconocibles, comunes a todas las sociedades. Colaboran a la formación de las culturas porque regulan la atención, permiten aprender de la experiencia, capacitan al individuo para recordar información relevante, impulsan la acción, dan poder a las prescripciones culturales. El miedo a la soledad anima a integrarse en el grupo. También Jonathan Turner se pregunta por la “deep sociality” humana. Basándose en el estudio de las relaciones sociales dirigido por Alexandra Mayanski, que pensaba que nuestros ancestros no eran especialmente sociales, cree que la selección natural rediseño el cableado de nuestro cerebro para producir emociones que pudieran crear lazos más extensos.
Encuentra cuatro emociones primarias:
La construcción del edificio emocional se culmina con el control cortical de la expresión de las emociones.
Este aspecto me interesa porque corrobora la teoría de la evolución de las funciones ejecutivas, de los sistemas de autocontrol, que la psicología actual estudia, y Norbert Elias elevó a categoría histórica. La aparición de la culpa y la vergüenza favorece la sociabilidad. Como Wentworth, admite que las emociones fueron el primer medio de comunicación. Las sanciones son críticas para el control social. Si no hubiera sentimientos positivos o negativos, nada permitiría guiar la conducta de los individuos. Las sanciones en general son respuestas al hecho de que los comportamientos no se adecúan al código de conducta del grupo (Turner.J. On the Origin oh human emotions: A sociological inquiry into the evolution of human affects, Standfor University Press, Standfor,2000). Un tercer estudioso de la evolución de las emociones es Michael Hammond. Según él, los humanos no solo buscan las recompensas, sino maximizar esas recompensas. Pero la habituación reduce la fuerza estimulante de las recompensas, lo que trabaja en contra de su maximización, por lo que tiene que ampliar las fuentes gratificantes. Un modo de hacerlo es multiplicar los lazos afectivos, y establecerlos con diferentes grados de intensidad (Hammond, M. Affective maximization: A new macro-theory in the sociology of emotions”, en T.D. Kemper (ed) Research agendas I the sociology of emotions” pp. 58-81, State University of New York Press, Albany, 1990. Turner, J.H, y Stets, J.E. The Sociology of Emotions, Cambridge University Press, 2005).
Europa estaba fragmentada. En Francia, por ejemplo, no había conciencia de “nación”, ni lengua compartida, ni fronteras o destinos comunes incuestionables. “Lo que sí había -escribe Robet Fossier-, era un conjunto unificado de creencias: la base de la “cristiandad” (Gente de la edad media, 254). Una de sus características era la creencia en un mundo ordenado por Dios. El medievalista George Duby propone estudiar la sociedad medieval como dividida en tres estratos (semejantes en parte a los de la República platónica): clérigos (sacerdotes, maestros, gobernantes), guerreros y trabajadores. Ya hacia el año 860, Héric d’Auxerre, menciona los “Oratores, Bellatores et Laboratores”. Los que rezan, los que combaten, los que trabajan. En esa jerarquía, dominada por el rey, se funda la armonía del mundo cristiano medieval. El obispo Adalberón de Laon, al principio del siglo XI, escribe: “esas tres partes que coexisten no sufren por estar separadas; los servicios rendidos por una son la condición para la existencia de las otras. Cada una en su turno se encarga de ayudar a las demás” (Poeme au Roi Robert, alrededor de 1030). Esto suponía la aceptación de la inmovilidad social. “Intentar ocupar un puesto que no corresponde sería hacer una elección (haeresis) muy condenable” (Fossier 256). Es decir, convertirse en un hereje. Esto forma parte de la historia de la obediencia y de la resignación, que debería saber contar en este libro. Es posiblemente la fragmentación de los Laboratores, con su llegada a la ciudad, a la industria y a la posibilidad de enriquecerse, lo que acabará resquebrajando el ordenamiento tradicional.
Esta última afirmación merece ser cuidadosamente estudiada. El carácter expansivo de la acción humana se basa en un deseo de nuevos estímulos. Hammond propone una explicación: la habituación hace que los estímulos antiguos pierdan fuerza, sean incapaces de satisfacer nuestra sed de experiencias. Esto se ha comprobado con los experimentos de “privación sensorial”. Cuando se somete a una persona a condiciones artificiales de privación de estímulos, el cerebro protesta creando ansiedad o produciendo alucinaciones. (Ardila, R., “Privación sensorial”, Revista Interamericana de Psicología, 1970). Habría que pensar que los humanos soportamos mal el aburrimiento, somos incansables consumidores de estímulos, lo que nos incita a inventar muchas cosas. Padecemos la cupiditas rerum novaum, la avidez de cosas nuevas.
Esta rápida excursión por la psicología evolucionista nos enseña que las emociones sociales han aparecido y se han mantenido por su utilidad para la supervivencia del grupo que, a su vez, aseguraba la supervivencia de los individuos.
El primer gran deseo social: ser aceptado
Ese impulso social da lugar a tres grandes deseos, difíciles a veces de hacer compatibles. El mas elemental es la necesidad de integrarse en un grupo y de ser aceptado. No se puede vivir fuera de él, fuera de lo que De Waal denomina “la jaula social”. El rechazo, el extrañamiento, el destierro, la excomunión han sido siempre castigos terribles. La nostalgia, la homesick, era la enfermedad del que no podía regresar al hogar, enfermedad que según los diccionarios del siglo XIX podía ser mortal y aquejaba a los desterrados.
La integración en un grupo exige someterse a sus reglas y respetar las jerarquías. Es una necesidad para proteger la cohesión social. Las normas pueden imponerse por la fuerza, la amenaza y el miedo, o pueden imponerse emocionalmente educando el sentimiento de “vergüenza. Se trata de un poderosísimo mecanismo emocional de control moralizador. El castigo social cuando se infringían las normas era la vergüenza, un sentimiento poderosísimo, que depende del juicio ajeno. Es el miedo a ser “mal visto” o “mal mirado”. Cuando alguien no siente vergüenza por nada, es decir, le resulta indiferente el juicio ajeno, es un sinvergüenza, un peligro social. Quiero llamar la atención hacia el carácter “suave” de esta coacción, sobre todo si la comparamos con el sistema fuerte de coacción que es el código penal. El sentimiento de culpa es también un instrumento de moralización del que tendremos que hablar.
”La aceptación pública, la buena fama, era y es un bien a proteger mediante el buen comportamiento.
El estudio de dispositivos emocionales, nos permite comprobar dos cosas: la universalidad del fenómeno, la raíz social de la moral y su origen afectivo. La moral no es un fenómeno individual, que busque la perfección personal. Es un fenómeno relacional, que regula el comportamiento social. La” voz de la conciencia” es el reflejo interiorizado del habla de la tribu.
Y, como ha señalado el psicólogo social Jonathan Haidt, estamos equipados con cuatro familias de emociones morales:
(Haidt, J. “The moral emotion”, en J.R. Davidson et alt (eds) Handbook of Affective Sciences, Oxford University Press, Oxford.2003, pp.852-870)
Antes que la preocupación íntima por “ser bueno”, lo importante era tener buena reputación, buena fama, para poder disfrutar de las ventajas de vivir en sociedad. En ella se basa la confianza de lo demás, pieza necesaria para la convivencia, como ha estudiado Fukuyama. La pérdida de la reputación equivale a una muerte civil., hasta tal punto que los moralistas medievales consideraban que la “detracción” o la “calumnia” eran pecados cercanos al homicidio. Esto no ha cambiado en nuestra época tecnológica, en la que la reputación en las redes ha dado lugar incluso a una industria para conseguirla. La aceptación pública, la buena fama, era y es un bien a proteger mediante el buen comportamiento. Nuestra enorme susceptibilidad las influencias sociales y religiosas está muy vinculada a la mas importante de las funciones que la reputación tiene en la sociedad humana. La reputación proporciona tanto el palo como la zanahoria para gran parte de nuestra conducta. Los biólogos evolucionistas, como Richard Alexander, relacionan esta circunstancia con los sistemas de apoyo mutuo creados en torno a la confianza. Dentro de estos sistemas los miembros son elegidos en función de su habilidad para establecer compromisos, Dado que cada acción es indicadora de las acciones futuras por parte de una misma persona, vale la pena observar a los demás cuidadosamente y ver lo que podemos esperar de ellos. Esto produce también un constante temor al desprestigio. La reputación es duradera y frágil. En lugar de someterse a las reacciones de los demás o e responder a situaciones inmediatas, para no desviarse de su camino, la gente se basa en un compás interior, consolidada por emociones tan fuertes como la culpa y la vergüenza. El economista americano Robert Frank en Passion within reason, estudia como las personas comprometidas con la integridad y la justicia dejan pasar oportunidades que les resultaría beneficiosas,
La creación de la reputación ha sido tan importante en nuestro pasado evolutivo que se han interpuesto grandes obstáculos a las personas que quieren seguir un camino contrario a la ética, El rubor, por ejemplo. Para Darwin era la expresión humana más característica.
El segundo gran deseo social: distinguirse
Dentro de la gran motivación social, hemos identificado el deseo de pertenencia, del que podíamos seguir su evolución desde las tribus ancestrales hasta los nacionalismos actuales. Pero el corazón humano es contradictorio. Kant decía que somos “sociales insolidarios”. El sapiens quiere asimilarse al grupo y a la vez quiere distinguirse, desea unirse y separarse. No quiere solo la “buena fama”. Eso es lo propio del vulgo. Aspira a la gloria. El afán de distinguirse también es una constante universal. Es el ideal heroico del que Glauco se hace eco en la Ilíada: «descollar siempre, sobresalir por encima de los demás» (Ilíada, VI 208). Es fácil poner ejemplos de cualquier época histórica. A partir del siglo XIII comienzan en España las disputas sobre “valer más o valer menos”. Julio Caro Baroja escribe:” Muchos eran los que reputaban que la disputa sobre más o menos valer era, precisamente, la causa de la mayor parte de las acciones humanas. Lope García de Salazar, cronista de los linajes del norte de España y relator de todos los desaguisados que cometieron (desaguisados a los que llamó, sin embargo, “bienandanzas e fortunas!) dice al comenzar el libro XXII de su obra que las guerras de bandos y linajes que tan violentamente sostuvieron los vascos y montañeses tuvieron por causa “a qual valía más, como fue antiguamente por todo el universo Mundo, entre todas las generaciones que en avitaron hasta oy, e serán en quanto el Mundo durase”. Esta sociedad estaba obsesionada por las deshonras que pueden caer sobre los linajes en forma de injurias, agravios y afrentas, acciones que llevan a la venganza para lavar agravios. Valer mas, honra y venganza se hallan estrechamente unidos en la conciencia medieval. Lexicalizan posiblemente un universal afectivo.
En nuestra cultura individualista, el afán de distinguirse puede ser una pasión también individual. Hay una “motivación de logro” o de maestría, que no necesita ser corroborada por otro. Pero esto es muy reciente. Tradicionalmente, la distinción no satisface si no es reconocida por los otros. Este es el tercer gran deseo social.

Tercer gran deseo social: el reconocimiento
En la primera gran epopeya de la humanidad, Gilgamesh, movido por su deseo de alcanzar un renombre inmortal, se dirige hacia el Bosque de los Cedros para dar muerte a su guardián, el terrible Khuwawa: «Si sucumbo, al menos me habré́ hecho un renombre. “¡Gilgamesh ─se dirá́─ contra el feroz Khuwawa entabló la lucha!”»; Poema de Gilgamesh, tablilla III, de Yale, columna IV, vv. 13-15.
En la Grecia antigua encontramos el mismo impulso. “En un tipo de cultura como la de la Grecia arcaica, en donde cada individuo existe en función de otro, por la mirada y en relación a los ojos de otro, donde los cimientos de la personalidad están tanto más sólidamente establecidos cuanto más lejos se extiende su reputación, la verdadera muerte es el olvido, el silencio, la oscura indignidad y la ausencia de renombre. La existencia, por el contrario, pasa por el reconocimiento –ya esté uno vivo o muerto–, por la estimación, por la honra; más que ninguna otra cosa, uno debe ser glorificado: ser objeto de palabra de alabanza, de un relato que narre, en forma de gesta constantemente relatada y repetida, ese destino por todos admirado. En ese sentido, gracias a la gloria que ha sabido conquistar dedicando su vida al combate, el héroe inscribe en la memoria colectiva del grupo su realidad como sujeto individual, expresada por medio de una biografía a la cual la muerte, poniéndole fin, ha hecho inalterable.” J. P. Vernant, El individuo, la muerte y el amor en la antigua Grecia, p. 56).
En las composiciones épicas es la fama, por encima de cualquiera otro ideal cultural, la que motiva las acciones de los héroes. “Así, Héctor, en un momento de debilidad, para poder afrontar su deber como paladín troyano y encarar su destino ante Aquiles, no encuentra en su interior otra motivación que le mantenga en el campo de batalla más que la que le proporciona la fama: «Ahora sí que tengo próxima la muerte cruel; ni está ya lejos ni es eludible. Eso es lo que hace tiempo fue del agrado de Zeus y del flechador hijo de Zeus, que hasta ahora me han protegido benévolos; mas ahora el destino me ha llegado. ¡Que al menos no perezca sin esfuerzo y sin gloria [akleiôs], sino tras una proeza cuya fama llegue a los hombres futuros!» (Ilíada, XXII 300-305) (Garrobo, R. “De la fama a la patria en los poemas homéricos”).
San Agustín señaló que los romanos “hicieron milagros por su avidez de gloria y su deseo de alabanza” (Haec ergo laudis avidias e cupido gloriae multa illa miranda fecit” (Civ. D, V,12). La “fama” aparece en las sociedades como un elemento de regulación social, para suscitar ciertos comportamientos y disuadir de otros, pero lo hace con la promesa de un modo de felicidad: la gloria. El abate Bremond al estudiar en su admirable obra Histoire des sentiments religieuses en France, obra del jesuita Richeome, recuerda que para él la virtud debía estar acompañada de un cierto placer. Propone los grados de la humildad mas absoluta, pero considerándolos como etapas gloriosas en una Academie d’honneurs. El honor era el rey de los placeres para los hombres de su tiempo” (I, 37) Dios ha dado al hombre el instinto humano de buscar la gloria, porque invita a la virtud. La providencia divina mantiene en pie los estados y conserva los gobiernos mediante el espíritu y el sentimiento de los honores, sin el cual no habría ni rey ni capitanes. El honor mantiene las artes” (57)
Axel Honneth – Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamentación normativa de una teoría social– ha estudiado la importancia del reconocimiento en la evolución moral y social. Señala la importancia de Hegel en el tratamiento de este tema. Piensa que el progreso moral está impulsado por la lucha entre los individuos para hacer valer las reivindicaciones de su identidad” (p. 20). Basta hacer un zoom sobre las pasiones identitarias para convencerse de que tiene razón.
”Las culturas del honor suelen desarrollarse en situaciones en que no hay un sistema de justicia bien establecido, y los individuos se la han de tomar por su cuenta.
La cultura del honor, en efecto, está relacionada en muchas sociedades con la violencia. Una prueba es la existencia de los “crímenes de honor”. El informe de la Special Rapporteur de la ON relativa a las prácticas culturales en la familia que atentan contra la mujer (E / CN.4 / 2002/83), indicó que crímenes de honor habían sido documentados en Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Pakistán, la República árabe Siria, Turquía, Yemen y otros países del Mediterráneo y del Golfo Pérsico , y que también habían tenido lugar en los países occidentales, como Francia, Alemania y Reino Unido, dentro de las comunidades de migrantes.
Sharif Kanaana, profesor de antropología de la Universidad de Birzeit, dice: “Los crímenes de honor son un tema complicado que se adentra en la historia de la sociedad árabe (…) Lo que los hombres de la familia, clan o tribu buscan en una sociedad patriarcal es el poder reproductivo. Las mujeres de la tribu son consideradas fábricas de hacer hombres. El crimen de honor no es un medio para controlar el poder o el comportamiento sexual. Lo que hay detrás es la búsqueda de la fertilidad, o la potencia reproductiva”.
En algunas culturas, los crímenes de honor se consideran menos graves que otros asesinatos debido a que provienen de una larga tradición cultural y por lo tanto son considerados apropiados o justificables. En Europa, 96% de los homicidios por honor fueron llevados a cabo por musulmanes. En América del Norte, el 91 por ciento de las víctimas fueron asesinadas por estar «demasiado occidentalizadas» y el 43 por ciento de las víctimas en los países musulmanes fueron asesinadas por esta razón. En América del Norte, los padres estaban involucrados el 100 por ciento de las veces si la víctima mujer tenía 18 años o menos.25 Además, según una encuesta realizada por la red asiática de la BBC, 1 de cada 10 de los 500 hindúes, sijs, cristianos y musulmanes de origen en el Asia del Sur encuestados dijeron que llevarían a cabo un asesinato hacia cualquier persona que amenace el honor de su familia.
Variaciones culturales sobre las emociones sociales
En el ámbito latino, los aspectos que he señalado -la necesidad de aceptación social, distinción y reconocimiento- se unen en la palabra “honor”, que tiene una historia sorprendente. De ser un premio concedido por una acción loable, pasó a designar uno de los grandes motores de la historia. En latín, la palabra “honor” designaba el premio que recibían los generales vencedores. Podía ser una propiedad material o una dignidad social. La palabra “dignidad”-que va a tener protagonismo en esta historia- comenzó designando solamente un puesto merecido por el comportamiento y que a su vez merece respeto y consideración social.
De ser un reconocimiento social, el honor pasó a ser una propiedad del sujeto. ¿Cómo se ha producido esa interiorización? ¿Cómo un premio exterior se convierte en un “patrimonio del alma”, como dijo Calderón? Porque el “honor” es el reconocimiento social de un mérito, que es personal. Utilizar “honor” en el sentido calderoniano es una metonimia, en el que una parte (el reconocimiento) designa el todo (el merito+ el reconocimiento). Una evolución parecida tiene la palabra “honra”. Honrar significa reconocer públicamente una virtud. Honra acaba significando la virtud misma. Se va así configurando un interesante campo de relaciones: Honor, merito, fama. Habríamos de añadir “honesto” y “honrado”, que designan los comportamientos decentes, de acuerdo con las normas.
El poder coactivo de estas emociones ha tenido y tiene gran influencia en los sistemas normativos. Podemos distinguir sociedades basadas en el honor y sociedades y culturas basadas en la culpa. En las culturas obsesionadas con el honor, como la española, los atentados contra la honra se determinaban con gran minuciosidad, como crímenes que eran contra una especialísima propiedad del sujeto. En la Partidas, se dice:” Honra quiere decir como adelantamiento señalado con loor, que gana ome por razón del logar que tiene, o por fazer fecho conocido que faze, o por bondad que en el ha” (Segunda Partida, tit. XIII, ley XVII). La pérdida de la honra se equipará con la pérdida de la vida “ca según dixeron los sabios, que fizieron las leyes antiguas, dos yerros son como iguales, matar al ome, o enfamarlo de mal, porque el ome después que es enfamado, maguer no aya culpa, muerto es quanto al bien, e a la honra deste mundo, e demás, tal podría ser el enfamamiento, que mejor le sería la muerte que la vida”. Por eso, al que quitaba calumniosamente honra y famas se e debía condenar a pena severa, incluso la de muerte, o si se le hiciera merced de la vida se le había de cortar la lengua.
El guion motivador basado en la búsqueda y defensa del honor y la fama, de la aceptación y el prestigio social, del valer más, es uno de los que configuran a lo largo de los siglos y las culturas la búsqueda de la felicidad. Pierre Bourdieu estudió el honor en la gran Cabilia. El pundonor es el fundamento de la moral propia de un individuo que se ve siempre a través de los ojos de los demás, que actúa siempre ante el tribunal de la opinión publica, que tiene necesidad de los otros para existir, porque la imagen de sí mismo que tiene no podría ser distinta de la imagen que es enviada por los demás. “El hombre es hombre por los hombres”, dice el proverbio, “Solo Dios es Dios por si mismo”. El hombre de honor (Aârdhi) es tal vez el hombre virtuoso y el hombre que disfruta de un buen renombre. La respetabilidad, al contrario de la vergüenza, es propia de una personalidad que tiene necesidad de otro para captar plenamente su propio ser y cuya conciencia no es mas que el otro interiorizado, testigo y juez. Definida esencialmente por su dimensión social, debe ser conquistada y defendida delante de todos: osadía y generosidad son los valores supremos, La afrenta daña la imagen que el individuo entiende que se tiene de él, y por lo mismo la imagen de sí mismo que se forma, ser y honor se confunden. Cualquier ofensa debe ser vengada, Quien renuncia a la venganza deja de existir para los otros. El miedo a la reprobación colectiva y a la vergüenza apremia al hombre a someterse a los imperativos del honor. Acaba de aparecer otro elemento en esta red afectiva: la venganza.
Encontramos el mismo guion en la cultura japonesa. La moral bushido puede considerarse una moral del honor, en la que el deshonor llevaba al seppuku, al suicidio ritual mediante desventramiento. China, según Leung y Cohen, introduce una variación. Han propuesto distinguir tres lógicas culturales (tres guiones): dignidad, “rostro” y honor. En las culturas de la dignidad, los individuos son construyen como relativamente iguales, teniendo cada uno un sentido valor estable e interno. Las “culturas del rostro” (face cultures” (son relativamente más jerárquicas, con gran énfasis en la armonía del grupo y en la modestia. China sería un ejemplo. Se opone a la cultura de la dignidad, que es individualista. Las culturas del honor dan mucha importancia a la necesidad de establecer y defender la virtud y el honor de uno mismo y del grupo
La influencia de la cultura del honor es tan fuerte que ha llegado incluso a ejercer una influencia genética, como mostraron Richard E. Nisbett y Doy Cohen en Culture Of Honor: The Psychology Of Violence In The South. Por razones culturales, los habitantes varones del Sur de Estados Unidos reaccionan con especial violencia a las afrentas al honor, reales o figuradas. Las culturas del honor suelen desarrollarse en situaciones en que no hay un sistema de justicia bien establecido, y los individuos se la han de tomar por su cuenta.
”La “buena fama”, el prestigio, la estimación pública es, pues, una de las concreciones de la felicidad.
El honor y la felicidad
Resulta difícil relacionar con la felicidad un concepto que puede provocar comportamientos tan terribles, pero si la hipótesis del Proyecto Gamma es verdadera, debe existir. Las muertes por honor -como todas las formas de venganza- son una patología de un sistema que pretende asegurar, en este caso por caminos equivocados, la cohesión del grupo. Los principios morales pueden ser extremadamente crueles, cuando pierden la compasión.
Fuera de estos excesos violentos, la relación del dominio afectivo de la fama con la felicidad es más evidente, El castellano nos proporciona una pista curiosa. Ser feliz significa “está en la gloria”, y la historia de esta palabra va a desvelarnos algunas interesantes relaciones. Gloria es la aparición luminosa de la excelencia, del poder, de la distinción. En la teología católica comenzó siendo el esplendor de la divinidad, para acabar designando el paraíso donde irán las almas salvadas. Pero en una derivación secular se ha convertido en una pasión personal y política. Élisabeth Badinter titula el primer tomo de su obra Pasiones intelectuales: “deseos de gloria. Con la aparición de la ilustración aparecen también la competición entre estudiosos. El padre Le Seur, matemático de excepcional modestia se sorprendía de las disputas entre geómetras: “Hombres a quienes ocupan las mismas verdades deberían ser todos amigos”. “Ignoraba – anota Condorcet- que para la gran mayoría el objetivo principal es la gloria; el descubrimiento de la verdad está en segundo lugar” (Condorcet, J.A. “Eloge du père Le Seur” (1777). “No existen hombres de genio que no sientan la necesidad de competir con otros la percepción que tienen de sus propias fuerza”. Ganarse el reconocimiento de sus semejantes, ser consagrado por ellos primo inter pares, tal es el móvil secreto en la mayor aparte de los casos”. La popularidad sustituye a la buena reputación. Victor Hugo lo había dicho: «La popularité? C’est la gloire en gros sous” (Victor Hugo, Ruy Blas, acte III, sc. 5.)
La “buena fama”, el prestigio, la estimación pública es, pues, una de las concreciones de la felicidad. No solo para el héroe griego, sino para el científico ilustrado, o para el burgués francés. Como señala Theodore Zeldin en Les passions françaises, para la burguesía francesa de mediados del XIX, “el hombre estimado es mas feliz que el hombre admirado y la vida mas deseable es la mas simple”.
Si quieres continuar leyendo, descargate aqui la monografía completa